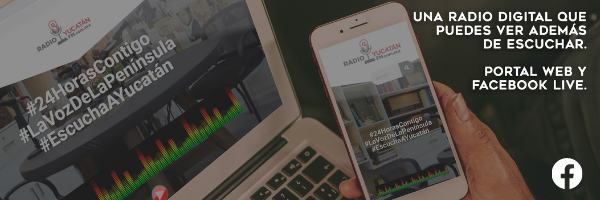Me llamo Juan Pablo Estrada.
Tengo 82 años y toda mi vida he criado animales para comer.
Pollos, cerdos, borregos.
Así es en el campo. Así me enseñaron.
El diciembre pasado me trajeron un lechón.
—Para engordarlo y matarlo en Navidad —me dijeron.
Lo metí en un corral improvisado, le puse agua… y listo.
Pero algo pasó.
Cada mañana, cuando salía con mi bastón, el lechón se paraba.
Me miraba. Me seguía.
No gruñía. No chillaba.
Sólo me acompañaba mientras arreglaba las herramientas, mientras tomaba café, mientras pensaba en mi esposa… que ya no está.
Le puse de nombre Chato.
Y cuando llegó el día… no pude hacerlo.
Me dijeron que estaba loco.
Pero yo sé que él me dio algo que nadie más me estaba dando:
Rutina. Compañía. Silencio compartido.
Hoy vive libre en mi terreno.
Me espera. Me busca.
Y cuando me siento en la banca a mirar el atardecer…
él siempre está ahí, echado a mi lado.
No lo crié para salvarlo… pero él terminó salvándome a mí.